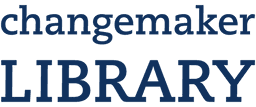Changemaker Library uses cookies to provide enhanced features, and analyze performance. By clicking "Accept", you agree to setting these cookies as outlined in the Cookie Policy. Clicking "Decline" may cause parts of this site to not function as expected.
Cristina Bubba ZamoraBolivia • Ashoka Fellow desde 1996
Cristina Bubba (Bolivia 1996) fortalece a las comunidades indígenas andinas mostrándoles cómo aprovechar las convenciones internacionales para recuperar antiguos tejidos ceremoniales que les han sido robados.
La persona
Cristina creció en una familia numerosa que le hizo comprender y respetar la individualidad de las personas. De niña hizo constantes viajes con su familia al campo subdesarrollado de Bolivia donde aprendió a respetar y admirar a los campesinos indígenas y su forma de vida. Este era un hábito de vacaciones inusual, ya que las familias con los medios para hacerlo solían ir al extranjero de vacaciones. El racismo que vio hacia los indígenas la dejó indignada y ansiosa por apoyar a los grupos marginados y pobres en Bolivia. Cristina es prima del ex presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, quien estaba en el cargo cuando se enteró por primera vez de la existencia y el paradero de tejidos robados de propiedad comunal de Coroma. Cristina recibió una formación universitaria en psicología social que la ayudó a comprender las formas de pensar de los diferentes grupos de personas de su país. Estudió con el renombrado profesor de antropología de la Universidad de Cornell, John Murra, quien es uno de los primeros académicos en estudiar la importancia cultural de los textiles andinos. En 1982, cuando la Universidad Boliviana fue cerrada durante una crisis política y el trabajo escaseaba, Cristina abrió su propia tienda de artesanías. Se inspiró para hacer esto a través de su amor por los textiles bolivianos y su admiración por la habilidad de los tejedores. Como propietaria de la tienda pronto pudo ver claramente el saqueo del patrimonio cultural de Bolivia y se vio impulsada a tomar medidas. Sabía que los tejidos eran más que hermosas piezas de tela y ropa. Comenzó a investigar, visitando comunidades y aprendiendo más sobre el papel que juegan los tejidos en su vida diaria. Llegó a Coroma, un lugar donde no solo podía investigar sino también ayudar a detener el saqueo. En l987 estaba trabajando en Coroma haciendo un inventario de tejidos para ayudar a los líderes de la aldea a identificar las piezas faltantes y protegerse contra nuevas desapariciones, cuando el Dr. Murra envió la postal anunciando una exposición de arte indio antiguo en San Francisco con una foto de uno de los desaparecidos. tejidos presentados en el frente. Así comenzó su esfuerzo mundial por proteger y recuperar tejidos ceremoniales.
La idea nueva
Cristina Bubba organiza a indígenas aymaras de la zona de Coroma para identificar, catalogar y recuperar tejidos ceremoniales de propiedad comunal, algunos de más de 500 años, que han sido robados o vendidos a comerciantes que trafican ilegalmente con estos tejidos en todo el mundo. Ha capacitado a líderes indígenas locales para utilizar las convenciones de la UNESCO que protegen la propiedad cultural y espiritual comunal. Este movimiento lleva el tema del tráfico ilegal de bienes culturales a la atención de personas en Bolivia y otras naciones. También impulsa la organización social de los ayllus, el sistema tradicional de gobernanza en el altiplano de los Andes bolivianos donde viven los aymaras. El sistema de ayllu ha funcionado continuamente desde antes de la invasión de los incas en el siglo XV, pero se ha debilitado en el curso de los desarrollos políticos en Bolivia desde la década de 1950. Sin embargo, las recientes decisiones gubernamentales ofrecen una oportunidad para que el ayllu regrese a mayores niveles de autodeterminación. La nueva Ley de Participación Popular, aprobada por el gobierno boliviano a fines de 1995, establece una política para descentralizar los programas gubernamentales y transferir recursos a grupos locales reconocidos, que incluyen a los indígenas aymaras. El trabajo de Cristina para enseñar a los aymaras cómo implementar la ley en su propio nombre es especialmente significativo en ese contexto. El compromiso de Cristina de recuperar los tejidos refleja su concepto de lo que representan: que para que una comunidad prospere debe proteger la calidad espiritual de su cultura. Es parte de su contribución mostrar cómo la gente común puede usar la ley para apoyar este proceso.
El problema
En la década de 1970, la gente del mercado internacional del arte se dio cuenta de la exquisita variedad y calidad de los antiguos tejidos ceremoniales bolivianos que se remontan a la época de los incas. Los coleccionistas recorrieron los Andes para comprar o robar tejidos. Fueron hechos en telares de cintura con lana tan fina que se siente como la seda, luego teñidos con azules naturales, rosas, amarillos y negros, luego tejidos en patrones que muestran los movimientos del sol y las estrellas. Coroma es un gran ayllu de 30 pueblos a 14,000 pies de altura en el Altiplano, las llanuras altas de los Andes bolivianos, donde las comunidades típicamente esconden sus tejidos hasta el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, y luego exhiben las prendas ritualmente en un todo- celebración del día de la conexión entre los mundos de los vivos y los difuntos. Los comerciantes aprovecharían esas celebraciones tomando fotografías de los mejores tejidos. Luego entregaban las fotografías a intermediarios bolivianos, a menudo los guardianes que las almacenaban en paquetes ceremoniales llamados q'ipis cuando no estaban en uso. Los comerciantes dejarían dinero e instrucciones para obtener las prendas. En el transcurso de 5 o 6 años, al menos 200 de los tejidos más finos y preciosos salieron de Coroma hacia los Estados Unidos, donde se vendieron como objetos de arte por decenas de miles de dólares. El proceso se repitió en comunidades de toda la región andina, especialmente durante 6 años de sequía en la década de 1980 cuando la gente pasaba hambre y migraba a las ciudades y la autoridad local se debilitaba. La Convención de Propiedad Cultural de la UNESCO prohíbe el comercio de artículos que se mantienen en comunidad y constituyen patrimonio espiritual y cultural; le siguió en 1983 la Ley de aplicación de la Convención sobre los bienes culturales. Sin embargo, no existían mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley sobre el terreno, y el gobierno boliviano hizo la vista gorda al comercio. Además, las comunidades nunca habían elaborado los inventarios o la procedencia de los tejidos que serían necesarios para probar el robo en un tribunal de justicia. Para la gente de los ayllus, la pérdida de sus tejidos significó una ruptura del ritual religioso y de la organización social. Los tejidos cuentan la historia de 500 años de los antepasados de la comunidad. Algunas de las telas son prendas oficiales que se asemejan a ponchos y juegan un papel importante en la inauguración de nuevos líderes y otras ceremonias comunitarias. Su robo violó la integridad de la comunidad y socavó sus patrones de organización en un momento en que su salud política se estaba volviendo cada vez más importante. Durante la década de 1990 surgió un movimiento de base dentro del ayllus -el becario de Ashoka Carlos Mamani es uno de sus líderes- para fortalecer su sistema y asegurar el reconocimiento oficial por parte del gobierno boliviano. Las comunidades de ayllu se basan en cuencas hidrográficas. El liderazgo rota entre las familias de ayllu, quienes asignan el uso del agua y la tierra, los patrones de pastoreo y otros asuntos comunitarios de manera colectiva. El sistema ayllu ha tenido mucho éxito en la gestión de los frágiles recursos de la tierra en las zonas rurales; y los habitantes no suelen emigrar empobrecidos a las ciudades. Sin embargo, se han mantenido al margen del desarrollo moderno de la estructura política de Bolivia, en la que los partidos políticos y los sindicatos son la forma dominante de representación de los ciudadanos. Además, el gobierno ha superpuesto municipios dentro de los territorios del ayllu. La competencia resultante por los recursos y el poder ha debilitado a muchos ayllus y ha dado lugar a disputas a veces violentas sobre la propiedad de la tierra. Con la aprobación de la Ley de Participación Popular en 1995, el gobierno se comprometió a descentralizar la autoridad y canalizar la mayor parte del dinero estatal a los gobiernos locales, incluidos los de los grupos indígenas oficialmente reconocidos, entre los cuales los aymaras son los más grandes. Esto ha creado un momento de oportunidad para que los ayllus fuertes participen en la corriente política boliviana.
La estrategia
La estrategia de Cristina se basa en tres elementos. Primero, busca crear los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley y los convenios internacionales. Mientras tanto, está organizando el desarrollo de la comunidad ayllu a través del proceso de recuperación de los tejidos. Un tercer componente es el desarrollo de una visión de lo que representan los tejidos y cómo deben manejarse en el futuro. El ayllu de Coroma ha sido el proyecto piloto de Cristina. Ella ha enseñado a la comunidad, que está acostumbrada a los registros orales, cómo hacer un inventario de sus objetos ceremoniales y crear descripciones y explicaciones escritas del significado de los tejidos rituales, q'ipis, tazas y otros objetos. Trabaja con la gente a través del proceso de aplicación local; incluido el arresto de los tutores que venden ilegalmente el patrimonio de la comunidad y la difícil decisión de permitir que el culpable permanezca en la comunidad. Con esmero, ha puesto en marcha la red necesaria para implementar la ley, utilizando abogados, antropólogos, funcionarios de aduanas internacionales, el gobierno boliviano, los pueblos indígenas y los medios de comunicación. Los acontecimientos en desarrollo han ilustrado la necesidad de establecer conexiones desde el nivel local hasta el internacional. En 1988, la comunidad de Coroma recibió una tarjeta postal de un profesor de la Universidad de Cornell con experiencia en textiles andinos. Su imagen mostraba un tejido indio que había visto a la venta en California. Era uno de los que faltaban en Coroma. Cristina partió inmediatamente hacia San Francisco junto con varios ancianos que pudieron identificar el tejido. Luego activó las leyes internacionales que defendían el principio de que tales bienes en común no podían venderse legalmente sin el consentimiento de toda la comunidad. Trabajó con una red de académicos, abogados y miembros del Movimiento Indígena Americano para llamar la atención del público sobre el tráfico ilegal; y para persuadir a los Estados Unidos de tomar medidas en virtud de la Convención de la Propiedad Cultural de la UNESCO e imponer restricciones de emergencia a la importación de textiles antiguos de Coroma durante 5 años. Como seguimiento, el registro federal publicó una lista, que la comunidad ahora podría suministrar, de los textiles a los que se les negó la entrada. Más de 1.000 tejidos bolivianos fueron confiscados por funcionarios de aduanas en San Francisco. Muchos eran tejidos ceremoniales y los ancianos Coroma pudieron identificar y documentar 48 de ellos. En 1993, los textiles fueron entregados a los bolivianos y un grupo de indios americanos los llevó a su casa en Coroma el 1 de noviembre, el Día de Muertos. El ministro de Cultura de Francia, donde ha habido un gran tráfico de arte andino robado, se enteró de la historia y cuando visitó Bolivia con el primer ministro Chirac en 1996, pidió ver los tejidos devueltos. Se montó una exhibición especial en el Museo Nacional de Arte de La Paz. Los miembros de la comunidad de Coroma estaban realizando una ceremonia cuando llegó. Con la ayuda de un aymara de habla francesa, le presentaron un borrador de propuesta para un tratado entre su ayllu y el gobierno francés para hacer cumplir las disposiciones de la convención de la UNESCO y asegurar la devolución de los tejidos ceremoniales. Sugirió que formaran un "museo viviente", financiado por el gobierno francés, donde se podrían proteger los textiles, se podría educar a la gente sobre ellos y se podrían revivir y enseñar las técnicas de tejido. Un grupo de un ayllu que puede proponer su propio tratado con un país extranjero demuestra su confianza. Cristina ha trabajado para fortalecer los patrones de gobernanza existentes en el ayllu y crear redes entre los ayllus y otras instituciones. Si bien se ha centrado en otros temas, como la adquisición de títulos de propiedad, su enfoque principal ha sido la recuperación de los tejidos, y su organización de la comunidad evoluciona a partir de ese tema. Ha ayudado a las comunidades afectadas con campañas de relaciones públicas para concienciar al público en general de la importancia de preservar su patrimonio cultural. Ella está trabajando con los gobiernos locales de Coroma y Sucre para establecer un museo textil viviente. Ella está trabajando con el gobierno nacional para establecer un museo textil nacional en La Paz y crear una institución oficial de expertos en textiles. Ella está replicando su trabajo en otras comunidades indígenas basadas en ayllu en todo el Altiplano boliviano. Hasta que se documenten los tejidos y se descubra y registre su robo, no hay esperanza de recuperar estos tesoros. Cristina ha cambiado la realidad de la aplicación de la ley en Bolivia. Con su ayuda, el Congreso ha establecido una nueva política para hacer cumplir la protección legal, ha dado instrucciones a la aduana boliviana para que confisque los tejidos robados y ha contratado a Cristina para que los entrene. Hicieron su primera recuperación en el aeropuerto de La Paz en marzo de 1997. A nivel internacional, Cristina ha sido fundamental en la creación de una red de apoyo a cualquier denuncia de robo relacionado con el tráfico de bienes culturales. Participa en eventos en los que interviene cualquier aspecto del tejido ceremonial. El gobierno del estado de Sao Paulo en Brasil la invitó a hablar en el Congreso Latinoamericano de Museos sobre la ética de los museos y cómo los museos pueden lidiar con la comprensión de que algo de lo que exhiben ha sido robado de una cultura espiritual en curso. El gobierno de Ecuador también le ha pedido que explique su modelo para enfrentar el problema. Cristina y la gente de Coroma ahora están trabajando en la recuperación de tejidos en Canadá, Europa y Japón.